Carlos Astrada nació en Córdoba el 26 de febrero de 1894. Desarrolló sus primeros escritos a partir de una filosofía «vitalista», con un fuerte acento en la historicidad y volcada a temas ético-políticos, estéticos y metafísicos.
Saludó la Revolución rusa de 1917 y fue uno de los protagonistas de la Reforma universitaria de 1918, de la que integró el ala izquierda, romántica y anti-positivista.
En 1927 viajó a Alemania a raíz de la obtención de una beca para el perfeccionamiento de sus estudios, donde asistió a los cursos de Edmund Husserl, Max Scheler y Martin Heidegger, entre otros destacados filósofos alemanes.
A su regreso al país, en 1931, publicó numerosas obras filosóficas y se convirtió en uno de los primeros introductores de Heidegger y la filosofía existencial al ámbito cultural hispanoparlante. También desempeñó distintos cargos académicos, entre los que se destacan la cátedra de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1935-1947), la cátedra de Ética en la Universidad de La Plata (1937-1947) y la cátedra de Gnoseología y Metafísica (1947-1955) de la Universidad de Buenos Aires.


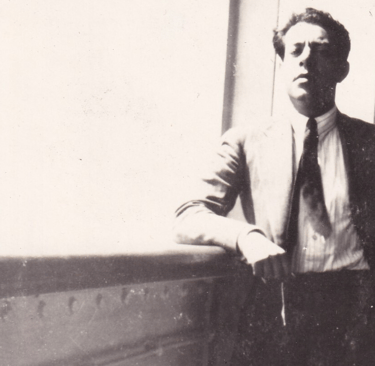
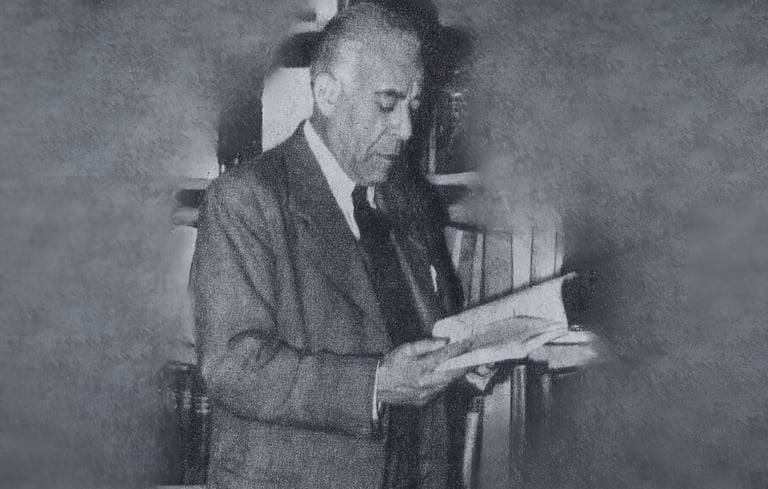
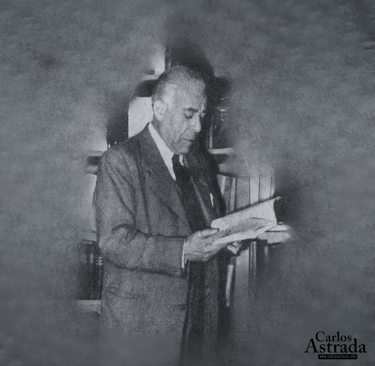
En el filo de las décadas de 1930 y 1940 se vinculó a círculos nacionalistas de diverso cuño y fue uno de los intelectuales más destacados en prestar abierto apoyo al peronismo, del que se alejó hacia mediados de la década de 1950.
A partir del año 1947 fue Director del Instituto de Filosofía, espacio desde el cual editó los célebres Cuadernos de filosofía (1948-1954) que desde aquí recuperamos y ponemos a disposición del público lector.
En el año 1949 destacó como uno de los principales organizadores del Primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en la Universidad Nacional de Cuyo -Pcia. de Mendoza- , en el que defendió una posición ligada al existencialismo ateo.



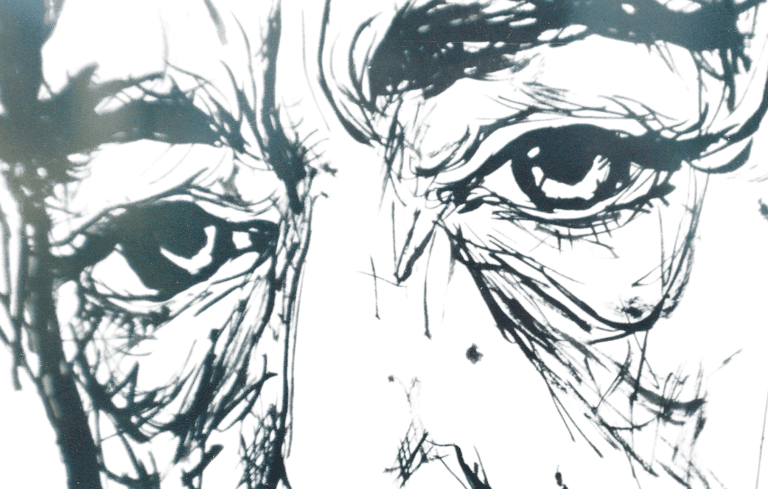
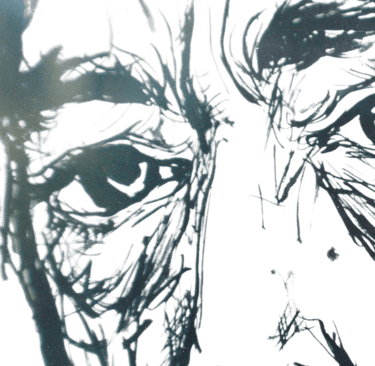
En su etapa tardía ensayó un fecundo diálogo entre la analítica existencial heideggeriana y la dialéctica hegelo-marxista, terreno sobre el que proyectó su cosmovisión final, el «humanismo de la libertad».
También valoró la experiencia de la China maoísta, por la cual se inclinó tras la ruptura sino-soviético.
La línea de constancia problemática que estructura los diferentes momentos de su pensamiento es la postulación de la finitud e inmanencia radicales del ser humano, y la reivindicación del mismo como epicentro de la historia.
Entre sus principales obras se encuentran El juego existencial (1933), La ética formal y los valores (1938), El juego metafísico (1942), Temporalidad (1943), Nietzsche, profeta de una edad trágica (1945), El mito gaucho (1948), La revolución existencialista (1952), El marxismo y las escatologías (1957), Dialéctica y positivismo lógico (1961), Tierra y figura (1963), Fenomenología y praxis (1967) y Martin Heidegger. De la analítica ontológica a la dimensión dialéctica (1970).
Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 23 de diciembre de 1970.
NEWSLETTER
¡ Suscríbase y manténgase actualizado !


