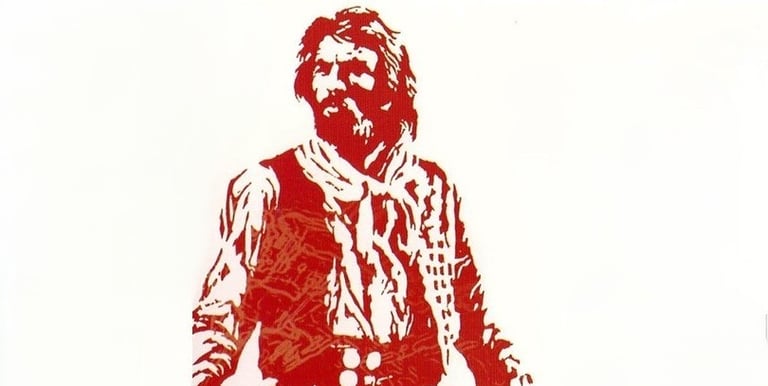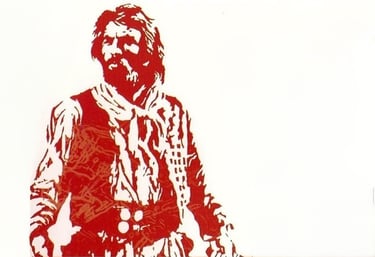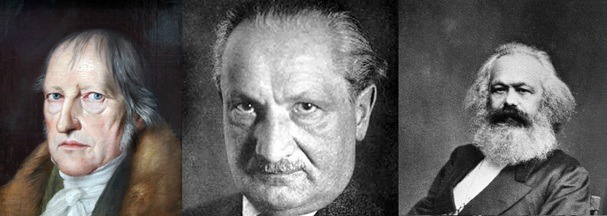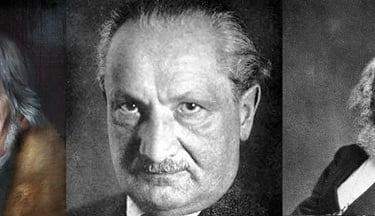Fenomenología de la radio [1933]
A quien preste oído atento a las voces del tiempo, no pueden pasar desapercibidos la significación y alcance que, en nuestros días, ha cobrado la radio para la existencia humana.
Y, literalmente, se trata de una voz coetánea que a todos nos llega y recoge en su cuenca multitud de timbres, vulgares, cotidianos; unos, raros; exquisitos, otros.
La primera consecuencia existencial que, en razón del complejo problema filosófico que implica, sólo nos limitamos a mencionar, es que la radio ha aumentado en forma desmedida las posibilidades de verdad, vale decir también, del saber. Correlativamente han disminuido las probabilidades del error.
Pero aún en el fenómeno apuntado puede tener lugar, y de hecho es así, una limitación por elección, o sea, por obra del criterio selectivo —tanto en sentido positivo como negativo— que adopta el radio-escucha, llevado por sus peculiares preferencias.
Mucho más decisivo que esta posible limitación es otro fenómeno que trae aparejado consigo el uso de la radio. Nos referimos a la apariencia de saber que ella puede engendrar.
En la medida en que el radio-escucha deviene un esclavo del aparato, ha limitado casi exclusivamente a la radio su fuente informativa y medio de instrucción. El sólo sabe lo que la radio le ha trasmitido y le trasmite. Y cree que esto es todo el saber vigente. ¡Aquí está la ilusión! Se difunde así la apariencia del saber. Ya hay gente que todo lo sabe por la radio, sobre todo en el medio europeo, donde la radio trasmite desde la más ínfima noticia e incluso la del último invento de la ciencia o de la técnica hasta una disertación sobre metafísica.
Pero busquemos en el fenómeno de la radio la onda que más concretamente nos interesa ahora, la que nos dirá qué exigencia pragmática o artística, y en general humana, ha venido a satisfacer esta invención de la técnica.
Se ha llegado a pensar y sostener, por muchos, que la radio contribuirá al advenimiento de nuevas formas y géneros de expresión literaria y artística. Antes de asentir nosotros a esta tesis, pensémoslo dos veces y previamente enfoquemos con cautela el fenómeno y sus proyecciones.
¿Cuál es el efecto visible e inmediato operado por el funcionamiento de la radio? Que un público enorme es colocado ante lo parlante, ante la palabra hablada. Este es el resultado primario e innegable que, ante todo, hay que destacar.
Si tal acontece, entonces la radio, en lugar de producir formas y géneros hasta hoy inéditos, implica un retorno a formas conocidas y consagradas. Veámoslo.
* * *
En la antigüedad había una relación unitaria inescindible entre lenguaje y escritura, entre palabra hablada y palabra escrita.
Puede decirse que la retórica, sinónima de arte estilística, tenía por tarea inherente a su forma, estilizar la palabra escrita como palabra hablada, e inversamente la palabra hablada como palabra escrita.
Los retóricos griegos eran, a la vez, oradores y escritores.
Carl Julius Beloch nos ha descrito magistralmente el nacimiento del orador1. Siendo el dominio de la palabra asunto vital para los griegos, se llegó a reflexionar en qué consiste el efecto del discurso y si se podía suplir la falta de don natural para éste, o desarrollar y perfeccionar la aptitud para el mismo por medio del arte.
Empédocles es uno de los primeros que se plantea este problema y le busca solución. Los fundamentos que él aporta son desarrollados y depurados por su discípulo Gorgias, mientras en Siracusa, Korax y su discípulo Tisías, logran formular la teoría del discurso.
Fuera ya del mundo griego, hacia su próximo oriente, el arte oratorio encuentra en Protágoras su primer gran maestro.
Los estudios retóricos de los sofistas contribuyeron, junto con las dotes naturales de elocuencia de un Pericles, al florecimiento de la oratoria en la Atenas de esta época.
Los sofistas inician el desenvolvimiento artístico de la prosa, de cuyo perfeccionamiento estilístico habían de dar cuenta posteriormente el diálogo filosófico de Platón y la prosa oratoria de Demóstenes.
La oratoria incluso se extiende a la historiografía. Ejemplo de ello nos proporciona Tucídides, que emplea el discurso como medio de exposición histórica. Un Tito Livio, en Roma, no hace tampoco otra cosa.
Prueba del maridaje entre palabra hablada y palabra escrita, de la unidad que constituyen ambas en la forma retórica, es el hecho de la importancia que adquirió el oficio de logógrafo, de “escritor de discursos”.
El caso de Isócrates es decisivo respecto a aquella unidad de palabra escrita y palabra oral. Isócrates escribió admirables discursos, pero no llegó a pronunciarlos. Su excesiva timidez adunada a su complexión débil, le impidió ocupar la tribuna política.
Pero está circunstancia no fue óbice para que Isócrates fundara una escuela de oratoria política, en la cual los jóvenes aprendían el arte de la elocuencia. Escuela que adquirió gran fama y que, por sus frutos, llegó a merecer el más franco elogio de Cicerón.
Durante la edad media cristiana, la relación entre palabra escrita y palabra oral continuó, en esencia, inalterada. La retórica, como forma, no varió; sólo el contenido fue otro. A la oratoria política y forense de la antigüedad sucedieron la prédica religiosa y las disputas teológicas.
La invención de la imprenta no alteró, al comienzo, la persistencia de la forma. Sólo después, como un resultado ulterior, comenzó a independizarse, afirmando su individualidad, la palabra escrita.
Esta tendencia se afirma, marcando un resultado decisivo, en el siglo XIX, con la prosa de Mallarmé. Prosa enteramente escrita, donde la palabra, limpia de todo elemento y hasta del más mínimo efecto oratorio, llega al nudismo literario, a ser exclusiva expresión gráfica.
En las primeras décadas de nuestro siglo la independencia de la palabra escrita alcanza apogeo y singularidad máxima con Guillermo Apollinaire.
La obra literaria de Apollinaire innova en el sentido de extraer de la palabra escrita ocultas posibilidades y matices expresivos mediante una combinación gráfica de la misma, original y atrevida.
Las nuevas escuelas literarias, influenciadas directamente por Apollinaire, continúan esta tendencia, extremándola. Ellas, usan y abusan de la palabra escrita, llegando a someterla a una arriesgada y dudosa acrobacia sobre el abismo blanco de la página. La consecuencia es que en lo que fuera innovación fecunda, que hace rendir a la palabra escrita toda su sugestión y efecto, se dibuja en seguida la curva del declive.
* * *
En nuestros días, por obra de la radio, tiene lugar una restauración de la relación unitaria entre palabra hablada y palabra escrita. El orador, el poeta, el literato lee ante el micrófono su discurso, su poema, su composición, ya sea ésta ensayo u obra teatral.
Un público cada vez más numeroso y heterogéneo es atraído, concentrado por la manifestación de lo parlante, por la expresión hablada.
La radio ha labrado ancho cauce a la inquietud del hombre contemporáneo por oír, en todas sus formas e inflexiones, la voz del hombre. Hoy se acude a la voz humana como a una fuente de nuevas sugestiones y nuevos goces. Aún al más solitario y aislado de los hombres la radio le brinda la posibilidad de convivir con el prójimo en la atmósfera sutil de la palabra. El mundo humano, con su pluralidad de ecos, ha cobrado para él presencia viva e inmediata.
* * *
Este atractivo que ejerce la palabra hablada se manifiesta incluso en el dominio de la actividad literaria. Nuestra época ha asistido al invento y difusión de las llamadas “revistas orales”, donde el poeta o escritor pronuncia su colaboración.
La radio misma no es, en definitiva, más que una revista de carácter mixto, que ameniza con música el intervalo entre las colaboraciones habladas. El speaker hace de índice oral del heteróclito contenido del ejemplar, cotidianamente editado. Por su parte, la revista oral exclusivamente literaria tiene en la radio la posibilidad de lograr un auditorio amplísimo.
A su vez, la expresión hablada adaptada a la radio, y que para satisfacer las necesidades de la trasmisión ha tenido que reajustar, modificar o simplificar su forma, ha influenciado visiblemente la palabra escrita, en la composición literaria. Ya hay revistas cuyas colaboraciones han tomado la modalidad impresa por la radio a la palabra trasmitida.
Estos hechos evidencian el restablecimiento de una unitaria forma retórica, en la cual palabra hablada y palabra escrita, sólo son dos aspectos de una misma manifestación.
Ejemplo de la fuerza sugestiva y del pathos que la palabra hablada ha readquirido, en nuestros días, para la existencia humana nos lo proporciona la pieza dramática La voz humana de Jean Cocteau2.
Aquí el verdadero personaje es la voz humana, y hasta encierra un sintomático y necesario simbolismo el hecho que la voz utilice el teléfono para personalizarse plenamente y traducir, por las cambiantes expresiones del rostro de la persona que la escucha, las dramáticas inflexiones y variedad de matices de que ella es capaz.
* * *
En lo tocante a la utilización de la radio por el arte musical, a lo requerido por la trasmisión de música, la radio implica a un tiempo una tendencia revolucionaria y una reacción.
Sólo apuntaremos una insinuación en el sentido de los diferentes y, a veces, complejos problemas que surgen de esta situación peculiar.
La técnica, principalmente con la invención de la radio, ha hecho posible la inferencia de nuevos sectores de oyentes para la música. Estos no pueden ser considerados como una masa indiferenciada, sino como un compuesto por la suma de hombres particulares.
El hecho es que las estaciones trasmisoras tienen un consumo de música al que no puede dar abasto la producción musical contemporánea. Entonces la necesidad de material trasmisible obliga a echar mano de la música de épocas pasadas. De donde, la innovación técnica favorece fatalmente una reacción, inicia una tendencia restauradora. Consecuencia de esto es que las estaciones trasmisoras inundan a sus auditorios con música antiguada. Se produce así una tensión, un conflicto. El público, en su generalidad, no está, ni interna ni externamente, preparado para oír música de épocas pretéritas. Se ahonda, por consiguiente, la escisión entre música de consumo y música artística.
* * *
Merced a la radio revive y se actualiza de nuevo en el mundo la retórica; sólo que su forma es henchida por otros contenidos.
Esta resurrección nos dice de una supervivencia de la forma, en tanto los contenidos, que en ella se vuelcan, varían y son sustituidos por otros, en cada época. Así la retórica, creada y perfeccionada en la cultura grecolatina, es restaurada en occidente, en la edad media, por la patrística. San Agustín, que se revela un gran retórico, con plena conciencia se apodera de la forma clásica para pergeñar con ella un nuevo contenido, el de la especulación religiosa. Aún más, San Agustín justifica esta apropiación alegando que al saber de su época ningún bien de la cultura antigua puede estarle vedado; que, así como los judíos, sin reato alguno se apoderaron de los vasos egipcios, aquel saber puede, para sus necesidades, servirse de estos bienes.
En la época del Renacimiento y del humanismo la retórica renace por tercera vez sobre el suelo de Europa. El mismo vaso se llena con nuevas esencias. Y hoy, en la onda de la radio, vibra de nuevo, rejuvenecida, la vieja forma en que el occidente volcara el acervo sabio de sus grandes etapas culturales.
Pero en la base de este último renacimiento de la retórica no está, como en los anteriores, una voluntad consciente. Hay en él, sin duda, un azar favorable.
Esta circunstancia no podría, ciertamente, operar tal resurrección, si la forma no viviese, a consecuencia de una íntima e inacallable exigencia del espíritu occidental, de una perenne juventud.
La necesidad existencial de actualizar la forma clásica ha sido, desde luego, previa a la invención de la radio, la que ha encontrado en aquélla el resorte impulsor de su empleo en gran escala. Pero el advenimiento de la radio ha recreado y fortificado, tornándola plenamente conciente, aquella latente tendencia a la que proporciona atmósfera propicia para su desarrollo y satisfacción.
La técnica aporta un invento y las soterrañas urgencias existenciales se canalizan inmediatamente en él, imprimiéndole su ritmo y sometiéndolo a su albedrío. Pero la existencia humana —y aquí está la paradoja— corre el riesgo de quedar aprisionada en la red inexorable desplegada por el producto de la invención técnica. Y así la existencia, también en este caso, se ve fatalmente condenada a ver mecanizado lo que en ella fuera posibilidad viva...
Cómo citar: Carlos Astrada, “Fenomenología de la radio”, en El juego existencial (Babel, 1933, pp. 125-131).
Disponible en: https://carlosastrada.org/
NOTAS
1 Hellas und Rom, en Historia Universal, ed. Propyläen.
2 La voix humaine.
NEWSLETTER
¡ Suscríbase y manténgase actualizado !