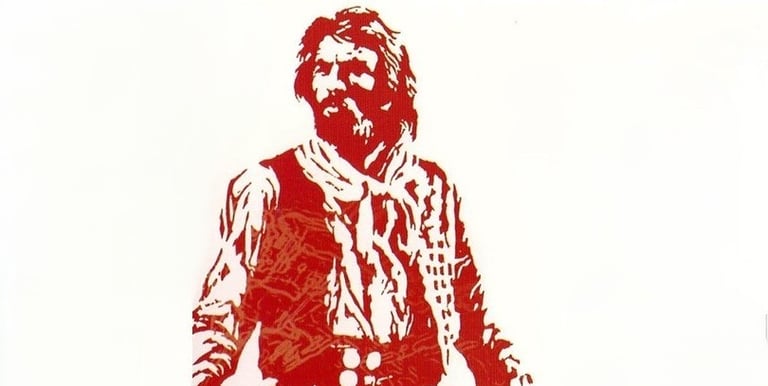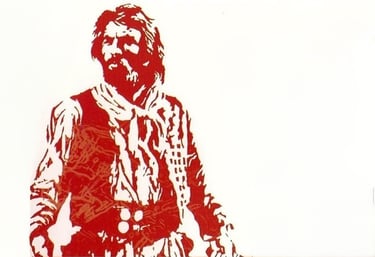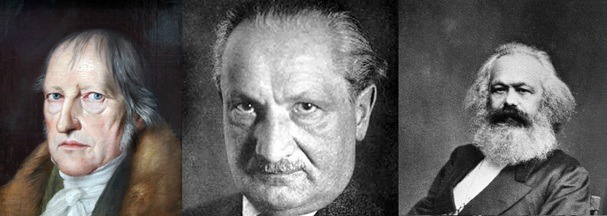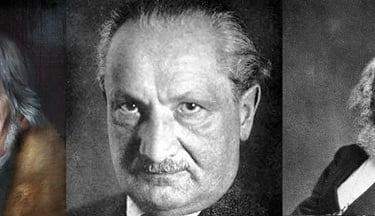Para una metafísica de la pampa [1938]
Nuestra esfinge, la esfinge del hombre argentino, es la pampa, la extensión ilimitada, con sus horizontes evanescentes, en fuga; la pampa que en diversas formas inarticuladas, que se refunden en una sola nota reiterada y obsesionante, nos está diciendo: ¡O descifras mi secreto o te devoro!
No es empresa fácil ni placentera enfrentarse con la esfinge; no es una oportunidad contemplativa ni un problema hacia el que vacamos por ocio o mera curiosidad intelectual, sino el primer acto de un drama que acontece en nosotros mismos y en cuyo tempo y ámbito viene a inscribirse nuestro destino espiritual e histórico. Desdoblándonos para asistir al drama en que somos actores, tenemos, ante todo, que ver y destacar las dificultades que nos cierran el acceso al enigma. Para ello hemos de volver la mirada a los senos espirituales y emotivos del alma del hombre argentino y afincarnos en esta certidumbre primaria, anterior a todo examen y que tiene la fuerza de un sino: somos hombres de la pampa y llevamos adentrados su desolación y su misterio. El vago contorno pampeano es el contorno mismo de nuestra intimidad, la atmósfera despoblada y yerta que nuestros contenidos expresivos deben transponer antes de llegar a los seres y las cosas. Cuando estamos lejos del predio pampeano y nos aturdimos un poco en medio de la alucinación de las urbes europeas, tentadoras y sabias, nos acaece que de pronto nos sentimos dispersos, desamparados en una zona desértica superpuesta, o mejor, infrapuesta por arte mágica a la convivencia culta y civilizada; nos sentimos acometidos por una especie de discontinuidad interior, por un desconcertante silencio emocional. Un silencio que se llena de la sombra de noches lejanas. Es el enigma de la pampa —su maleficio— que viaja con nosotros.
Para saber qué somos y qué queremos ser, debemos, antes que nada, esforzarnos por indagar y precisar la forma peculiar de existencia del hombre pampeano. Es decir, tenemos que hacer un análisis del ser del hombre argentino, y, mediante este análisis, inferir el horizonte y la proyección de una metafísica de la pampa misma. Nuestra tarea, entonces, no es rastrear una génesis ni perfilar un impulso histórico evolutivo, sino iluminar una presencia —o una ausencia—, una intención humana: ver al trasluz un ser, vale decir un ademán ontológico con sus raíces telúricas y espirituales, si las tiene, consignando a su órbita peculiar y con su posible proyección temporal. El ser del hombre es un complicado e imponderable dinamismo, iluminado por el espíritu y disparado sobre las dimensiones contingentes del cosmos histórico en pos de la plenitud de sí mismo y de un rumbo y una labor que cumplir más allá de sí mismo. En su irradiación esencial, en su voluntad de trascendencia es una flecha que se afana por un blanco remoto, pero cuya vida y tarea es un movimiento mismo, la tensión de su vuelo, su intención nunca dormida. ¿En qué dirección vibra, qué tarea se le ha impuesto y qué meta busca el hombre pampeano? Cualesquiera sean los modos en que su existir se concreta o aspira a expresarse, cabe siempre determinar analíticamente su carácter y esencia, precisar de manera aproximada, la actualidad inmanente de su ser. Con esto está dicho que nuestro problema es poner al descubierto la estructura esencial y las posibilidades del hombre argentino.
Sobre este tema, los intelectuales extranjeros que nos visitaron, rozándolo epidérmicamente, nos han obsequiado algunas boutades; se les diluyó la agudeza y acierto en la esencia virgen y esquiva de la pampa, que quedó intacta, indefinida, insospechada. Para nosotros, argentinos, este problema no es algo susceptible de “puntos de vista” teóricos y estrictamente “objetivos”, sino una desazón que nos punza y angustia. Más aún que un problema inquietante, es una incisión abierta en nuestro destino en cierne, el que se siente y se sabe vacilante en la encrucijada de las posibilidades y la decisión; es una acuciosa oportunidad existencial, de la que, según cómo la afrontemos y absolvamos, depende el rumbo de nuestras realizaciones y de todos nuestros contenidos vitales, como asimismo el de las expresiones culturales propias de nuestra humanidad histórica, en trance de accesión a la universalidad.
Proponerse ya el problema tiene, pues, para nosotros un sentido de urgencia solícita con respecto a nuestro propio ser y a nuestro porvenir existencial y vital. Es, en un dramático esfuerzo por recogernos de la dispersión, afanarse, en la pampa inmensa, por una ciudadela espiritual en que fortificar una esperanza contra el asedio de la desolación cósmica, contra la presión del témpano de la soledad telúrica; es, sobreponiéndonos a nuestro dolor de náufragos, decidirse a bracear en este mar monótono y melancólico para alcanzar la tierra firme de una certidumbre salvadora, el bathos profundo en que hundir y estabilizar raíces.
Si la existencia pampeana es sólo una sombra errante en la extensión inhóspita tratemos de iluminarla un momento para sorprender su borrosa trama, su escurridiza inestabilidad. Detengámonos —prófugos presurosos— para oír cómo, en la pampa, el eco de los pasos se apaga; para percibir, siquiera una vez, cómo un viento —el viento— borra sus huellas. Hemos de retomar en el camino sin hitos, un punto de partida. Este esfuerzo no es pugnar por orígenes, siempre discutibles, sino ahondamiento en el presente de un ser, intuición de su esencia inestable y fluctuante para poder seguirlo con la esperanza y decisión de apresarlo en alguno de los avatares de su radical dispersión.
Entendamos que la pampa no es exclusivamente el medio físico, sino incluso ya una definida modalidad o estructura existencial del hombre argentino; vale decir, que es también pampa espiritual. Ella es plano horizontal sobre el que se proyecta y dispersa su ser, impreciso y en deserción. Si Thales de Mileto, al formular su cosmología, pudo sentenciar que, en cuanto a la realidad, el hombre no es nada y el agua lo es todo (“no es el hombre, sino el agua la realidad de las cosas”), nosotros, inmersos en la extensión, que adquiere el rango de un elemento cósmico primordial, podemos afirmar que no es nuestro hombre, sino la pampa, la esencia de la realidad, de su realidad misma. Efectivamente, en la pampa el hombre no es nada, o, mejor, es una nada y aquella lo es todo, es decir es un todo que totaliza la dispersión y la nadería de un ser, diluido en este todo sin partes, absorbido por él. La intención espiritual, el ademán ontológico del hombre pampeano, no acaba nunca de trascender el enorme ente o cosa cósmica que es la pampa. Esta, infinita y desolada, es la ausencia de las cosas familiares, de las circunstancias habituales que, de acuerdo a los implícitos propósitos e intenciones finalistas de la existencia humana, definen un mundo circundante, concretan un paisaje viviente y con sentido humano, o sea un contorno humanizado. La pampa es el plano espiritual sobre el que se desperdiga y diluye nuestro peculiar existir. Como consecuencia de esta dispersión radical invade a la existencia pampeana la melancolía, que es asimismo un plano horizontal recorrido —en fuga— por un puro devaneo imaginativo, divagar que, no obstante haber sedimentado más de una vez en magníficas expresiones literarias, no tropieza con ningún “cosmos” y menos ha sido capaz de estructurar uno. Carecemos, pues, de Weltanschauung, y esto es ya muy sintomático. Aristóteles hace arrancar de la melancolía el impulso que nos lleva a la metafísica. El hombre pampeano, en su constante e inacabable deslizarse sobre el plano de la melancolía es, en un sentido particular, un metafísico de su propio destino, lo que no quiere significar que se dé en él la vocación que define el carácter del espíritu metafísico. No llega a la metafísica porque no acaba nunca de recorrer su dilatada melancolía. Él está siempre más allá de su vida, la que disparada hacia horizontes inciertos y movibles que apenas velan un fondo inmutable —la pampa—, se diluye y quiebra en mirajes lejanos. Es tal el hechizo que la lejanía, el esfumarse de todo límite ejerce sobre él, que su ser, en un dramático y fallido ademán de trascendencia, es un proyectarse hacia un horizonte que constantemente se ahonda y dilata, sin que este ser tenga posibilidad alguna de retomarse, de estabilizarse en su peculiar tesitura ontológica, en la natural gravitación de su esencia. Es el drama existencial —ya transpuesto, desde luego, al plano de la conciencia intelectual— del hombre anonadado por la extensión ilimitada y entregado sin rescate a una radical soledad telúrica. Sobre la pampa infinita —invitación a huir de sí mismo, a trashumar sin rumbo, al azar—, el hombre argentino, bloqueado por la soledad, presa del aburrimiento, diluido en la melancolía, es, ni más ni menos, que átomo pronto a desplazarse y disiparse en el pampero, vehículo veloz para su deserción fundamental. De aquí que él sea una existencia extrañada de sí misma, ausente, extrovertida en la extensión, identificada con la monotonía de la llanura y con la inestabilidad de sus elementos.
El hombre, por la estructura esencial de su existir, es primariamente un ser distante, excéntrico, es decir que, para él, el ser de su existencia es lo más lejano, al contrario de su vida psico-física, que es lo más próximo e inmediato. En esto consiste la viviente paradoja existencial que es el hombre, lo que lo define de modo esencial, su ser, es para él lo más remoto con relación a las cosas circundantes e inclusive a su persona física. Así, la revelación y posesión de su existencia sólo las adquiere por retorno, por un retomar o asir su ser desde ese alejamiento ontológico. El hombre de la pampa —y esto ya nos dice que posee una forma privativa de existencia, que espera elucidación— es constitutivamente un ser de la lejanía, vale decir que es doblemente excéntrico, pero cuyo existir no puede recuperarse por retorno, recogerse en su propio e inmanente impulso. A él no le ha sido dable centrarse en su peculiar existencia, y desde ésta establecer y señorear un equilibrio con su contorno físico y humano. Todo su ser es una sombra en fuga y dispersión sobre su total melancolía, correlato espiritual (ontológico) de la infinitud monocorde de la extensión. Ontológicamente, la melancolía es aquí una inercia totalizadora. Totaliza la sombra de un ser sin dejarnos entrever la imagen inestable y oscilante que la proyecta sobre la reiterada y total monotonía de la pampa. De aquí que la existencia pampeana no haya podido aferrar la posibilidad de retomarse de esta fantasmática proyección de su ser, de afirmarse y concentrarse en un nódulo trascendente y creador. Disparada casi automáticamente al limbo de lo remoto y lo borroso, ignora todavía sus potencias en cierne, la lumbre acogedora de los caminos que pueden conducirla a la plenitud de sí misma.
Cómo citar: Carlos Astrada, “Para una metafísica de la pampa”. Publicado originalmente en el diario La Nación, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1938. Disponible en: https://carlosastrada.org/
NEWSLETTER
¡ Suscríbase y manténgase actualizado !